Por Leonardo
Parrini
El tiempo pasa y nos vamos poniendo borgesanos. Sí, es una imprecación para
un conspicuo lector de Julio Cortázar. Blasfemante, puesto que el cronopio dijo
alguna vez en un encuentro con estudiantes en Santiago de Chile, que su colega
argentino era “ciego física y
espiritualmente”. Insinuar que la condición de no vidente, habría afectado
la lucidez mental del eterno aspirante al Nobel de literatura resulta, por decir
lo menos, una paradoja. No obstante, el signo de toda la vida de este escritor sofrenado por una venturosa frigidez
intelectual, -en el decir de Rafael Cansinos Assens-, es su exactitud y
rigor, propios de un estilo casi numismático
de escribir.
Acaso la equidistante traza matemática de su pensamiento que
multiplica a la perfección con la ecuación irónica de su forma de existir, es
aquello que, a la postre del tiempo, subyuga nuestro entendimiento y admiración
por el Borges de la sonrisa fácil y filuda ironía, esbozada en boca de ciego
alegre. Alguna vez Borges dijo que su ceguera se manifiesta incompleta, que
borró de su pupila el color rojo, pero que su obsesión por el amarillo quedó
intacta ya que su órgano visual sí registraba ese matiz. De igual manera los
negros, verdes y azules eran percibidos en atmósferas opalinas. La ceguera
total de un ojo y parcial del otro, lejos de remitirlo a una ausencia absoluta
del mundo, lo acercó esencialmente a las cosas, circunstancias e ideas que
dilucida con encantadora cachaza. Una limitación visual que “se ha extendido desde 1899 sin momentos
dramáticos, un lento crepúsculo que duró más de medio siglo”, contrastan
con la afirmación de Elsa Astete, su ex esposa, que admitió que no fue feliz
junto a Borges: “Era introvertido,
callado y poco cariñoso. Era etéreo, impredecible. No vivía en un mundo real”.
En 1974 Borges dijo de si: “he
sabido, antes de haber escrito una sola línea, que mi destino sería literario.
Mi primer libro data de 1923; mis Obras Completas, ahora, reúnen la labor de
medio siglo. No sé qué mérito tendrán, pero me place comprobar la variedad de
temas que abarcan. La patria, los azares de los mayores, las literaturas que
honran las lenguas de los hombres, las filosofías que he tratado de penetrar,
los atardeceres, los ocios, las desgarradas orillas de mi ciudad, mi extraña
vida cuya posible justificación está en estas páginas, los sueños olvidados y
recuperados, el tiempo...La prosa convive con el verso; acaso para la
imaginación ambas son iguales”.
 Eran los días de la verde adolescencia. Sin embargo, leer a Borges era
poco menos una estulticia, según mis compañeros de aula. Distraernos de la
pasión nerudiana, de la cotidianeidad del cronopio, de la reveladora
irreverencia milleriana, o de la sentenciosa obra sartreana, era un
pecado no venial, sino mortal, porque palmarían nuestros primeros balbuceos
intelectuales abortados en el gélido mundo de las abstracciones. El tiempo
pasa, no en vano se aquietan las aguas, y precipitan sobre el limo del alma
confiriendo parsimonia a nuestras iracundias que se traducen en discretas
tolerancias a los tragos ideáticamente fuertes.
Eran los días de la verde adolescencia. Sin embargo, leer a Borges era
poco menos una estulticia, según mis compañeros de aula. Distraernos de la
pasión nerudiana, de la cotidianeidad del cronopio, de la reveladora
irreverencia milleriana, o de la sentenciosa obra sartreana, era un
pecado no venial, sino mortal, porque palmarían nuestros primeros balbuceos
intelectuales abortados en el gélido mundo de las abstracciones. El tiempo
pasa, no en vano se aquietan las aguas, y precipitan sobre el limo del alma
confiriendo parsimonia a nuestras iracundias que se traducen en discretas
tolerancias a los tragos ideáticamente fuertes.
A la luz y
sombra de los años, quién sabe si es la resignación o la madurez, dos signos de
edad provecta en todo caso, que me inspiran otra mirada al Borges ultraísta: “esa inútil terquedad en fijar verbalmente
un yo vagabundo que se transforma en cada instante, el ultraísmo tiende a la
meta primicial de toda poesía, esto es, a la transmutación de la realidad
palpable del mundo en realidad interior y emocional”. Un Borges, como lo
perfila Cansinos, ostentador de una “voluntad
caudalosa que rebasa todo límite escolástico…una orientación hacia continuas y
reiteradas evoluciones, un propósito de perenne juventud literaria, una anticipada
aceptación de todo módulo y de toda idea nuevos. Representa el compromiso de ir
avanzando con el tiempo”.
Un tiempo que no
parece transcurrir en la faena de Borges, porque “carezco de todo sentido histórico”, como alguna vez reconocería,
lo eterniza en el acontecer evolutivo, puesto que “somos el mismo que hoy aprendió ciertas astucias, destrezas. Soy
el que era cuando publiqué mi primer libro en 1923. Cuando escribo lo hago
urgido por una necesidad íntima, no pienso en público selecto. Pienso en expresar
lo que quiero decir. Las palabras que pertenecen al idioma oral son las que
tienen eficacia. Hay que resignarse a escribir con palabras comunes. Lo barroco
se interpone entre el escritor y el lector, tiene un pecado de vanidad. Es un
ejercicio de la vanidad”.
Un Borges lleno de serenidad discreta y sonriente, fino
y ecuánime, encantador; irónico y condescendiente, enfrenta la cámara en
una entrevista realizada en 1976 en Madrid. “¿Usted tiene mucho sentido
del humor?”; respondió: “Y, me parece que no está mal. La realidad es
tan rara que si uno no la toma con humor no queda otro camino que el suicidio.
Aunque también el suicidio puede ser una forma de humor; de humor negro, en
todo caso.” Lo sigo en vertiginoso diálogo con el
entrevistador, con una sonrisa a medio labio. Me atrapa y envuelve en su
agilidad, mientras manifiesta: “la tarea
del arte es transformar en símbolos, en música. Tenemos que cumplir con eso,
si no nos sentiríamos muy desdichados. El artista tiene ese deber de transitar
todo en símbolos, colores, formas, sonidos”. ¿Qué otra verdad me impide
hacer mías estas palabras?
El tiempo parece
darle razón a Borges. El devenir de los años transcurridos, los avatares de la política,
las imprecaciones literarias, los giros de una vida virtual signada por una
ausencia de lo real, suelen confirmar su lapidaria afirmación: La democracia es un abuso de la estadística
nada más. Yo descreo de la política no de la ética. Nunca la política intervino
en mi obra literaria, aunque no dudo que este tipo de creencias puedan engrandecer
una obra. Vean a Withman, que creyó en la democracia y así pudo escribir Leaves
of Grass, o a Neruda, a quien el comunismo convirtió en un gran poeta épico…Yo
nunca he pertenecido a ningún partido, ni soy el representante de ningún
gobierno…Yo creo en el Individuo, descreo del Estado. Quizás yo no sea más que
un pacífico y silencioso anarquista que sueña con la desaparición de los
gobiernos. La idea de un máximo de Individuo y de un mínimo de Estado es lo que
desearía hoy…
Jorge Luis Borges
murió y ni él de suyo, ni el mundo, saldaron una cuenta pendiente. Dar reconocimiento
cabal a su trayectoria y pensamiento literarios. Acaso una filuda ironía enunciada
por Borges valga para un epitafio escrito, nada más que en la memoria. Porque “somos nuestra memoria, somos ese quimérico
museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos…sólo es nuestro lo
que ha muerto, que sólo nos pertenece lo que hemos perdido, nuestros los días que
ya no están…”

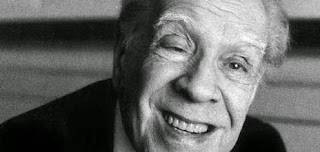


.jpg)




























